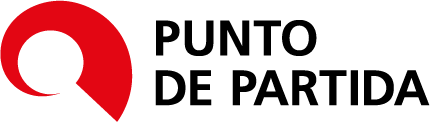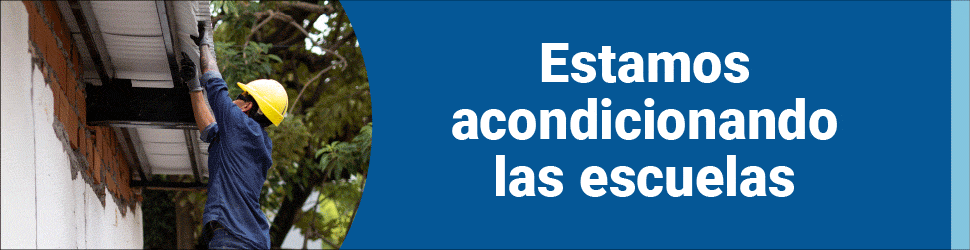No es necesario alargar los tiempos hasta el infinito ni despilfarrar tantos recursos judiciales. El juicio oral y público, aunque virtual, que se está realizando para juzgar el llamado caso de los cuadernos podría durar entre cinco y diez años por la decisión de los jueces de caminar con paso cansino. Hay otros ejemplos muy distintos en la historia reciente. Los seis jueces de la entonces Cámara Federal que juzgaron a las juntas militares de la última dictadura en 1985 necesitaron solo un año para establecer los delitos y las condenas. La Corte Suprema de hace 40 años requirió solo un año más para resolver definitivamente la causa. En total, la Justicia precisó dos años para juzgar de manera concluyente una historia mucho más oscura, enmascarada y criminal que la que se está juzgando ahora. Fue la primera vez, desde el juicio de Nuremberg a la nomenclatura nazi, que se juzgaba en el mundo a personas de esa jerarquía, entre ellos tres militares que habían ejercido la presidencia de facto de la Nación (Videla, Viola y Galtieri). Es cierto que los acusados eran solo nueve, pero hubo más de 800 testigos que hablaron, casi todos largamente, ante los seis magistrados. Pero aquellos jueces (varios de ellos, como Ricardo Gil Lavedra o Carlos Arslanian se convirtieron en figuras emblemáticas de la vida pública argentina) y el entrañable fiscal Julio Strassera trabajaban en ese juicio durante todos los días hábiles de la semana, y en sus cabezas no cabían más que los giros y progresos de ese debate judicial histórico.
El juicio por la causa de la cuadernos es también histórico, pero tendrá una cadencia muy diferente. Un periodista, Diego Cabot, realizó la primera y exhaustiva investigación para establecer la verisimilitud del trasiego de pagos y recibos de coimas por parte de empresarios y funcionarios kirchneristas durante el apogeo de poder del matrimonio Kirchner, corrupción que describió en sus famosos cuadernos el chofer Oscar Centeno. La obsesiva precisión de Centeno lo convirtió a ese chofer en un discípulo de James Boswell, el metódico biógrafo de Samuel Johnson. Luego de Cabot, un fiscal, Carlos Stornelli, y un juez, Claudio Bonadio, hicieron en silencio la primera y decisiva investigación judicial sobre los aportes de Cabot; después de pasar por varias instancias judiciales más, esa causa terminó en el juicio oral y público que acaba de comenzar. Bonadio y Stornelli necesitaron solo un año para hacer la investigación, tomarles declaraciones a los acusados, lograr el testimonio de muchos arrepentidos y enviar la causa a juicio oral. El ritmo ágil y constante que le habían impuesto Cabot, Stornelli y Bonadio a la investigación sobre lo que escribió Centeno cambió abruptamente cuando llegó al tribunal oral. Los tres jueces que están a cargo de ese juicio oral (Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli) decidieron que se ocuparán de esta causa solo un día a la semana y nada más que durante cuatro horas. Solo la lectura de la acusación les llevara todo el mes de noviembre y parte de diciembre. Después, respetarán la feria judicial de enero; en febrero volverán con la misma modalidad, y en marzo podrían agregarle un día más de la semana. Un día. Nada más. Están juzgando a 84 personas, entre ellas a una expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, acusada de haber sido jefa de una asociación ilícita, delito con una pena prevista de hasta diez años de cárcel. Desfilarán más de 600 testigos. Todo eso irá sucediendo hasta marzo durante un solo día a la semana y durante escasas cuatro horas. ¿Por qué cuatro horas? Nadie lo sabe. Otro magistrado señaló que es imprescindible que el juicio se realice durante cuatro o cinco días hábiles de la semana. “Y debería durar ocho horas cada día”, precisó.
¿Por qué los jueces de este tribunal han sido tan discretos con el uso del tiempo? Hay varias respuestas, todas ciertas. Los tribunales orales sufren, como el resto de la Justicia, la vacancia de muchos jueces; alrededor de un 40 por ciento de los cargos de jueces está vacantes. Los jueces de los tribunales orales son 24, pero solo hay 17, según reveló la periodista Paz Rodríguez Niell. Significa que cada tribunal oral tiene que ser subrogante (cubrir las vacantes, para decirlo con palabras sencillas) de tribunales que no tienen jueces. Es cierto que a los magistrados les convienen las subrogancias porque incorporan un adicional significativo a sus salarios, pero también es veraz que otras causas que están sometidas a juicios orales requieren ser resueltas porque corren el riesgo de prescribir. Por ejemplo, este tribunal del caso de los cuadernos está a cargo al mismo tiempo de otro juicio oral por la causa Odebrecht, entre otros, que se originó en la masiva práctica de esa empresa brasileña de pagar sobornos a políticos de gran parte de América latina.
La causa de los cuadernos es un megajuicio y los jueces deberían tener solo ese expediente en su cabeza. Si el juicio va a demorar cinco años, ¿cómo pedirle a un juez que recuerde con exactitud lo que un testigo dijo hace cuatro o cinco años? Imposible. Además, la sociedad tiene el derecho de conocer en un tiempo razonable, no en cualquier tiempo, si se robó, cuánto se robó y qué condena recibirán los que cometieron el delito. Los propios acusados tienen el derecho también a saber cuanto antes si son declarados culpables o inocentes por esos jueces. La solución existe, a pesar de la indiferencia de gran parte de las instancias de la Justicia. Simplemente deberían apartar a ese tribunal de los sorteos sobre otros juicios y, consecuentemente, retirarlos de las subrogancias. Semejante juicio requiere de un tribunal entregado exclusivamente a resolver el caso. La cantidad de vacantes no es culpa de la Justicia, sino de la política que no se pone de acuerdo para designar jueces.
Otra rareza de este juicio es que se hace exclusivamente de manera virtual, por Zoom, como en tiempos de la pandemia. Ya no hay pandemia, pero es más cómodo para todos: jueces, acusados y abogados defensores. Un juicio oral requiere de la presencia física, al menos, de los acusados, de sus abogados y de algo de público. El argumento que dieron para justificar la anomalía es que no existe una sala con las dimensiones necesarias para un debate judicial de ese tamaño. Eso no es cierto. La sala donde se hizo el juicio oral sobre una parte del caso que juzgó el atentado a la AMIA está desocupada y tiene capacidad para 200 personas. En el caso de los cuadernos, están los 84 acusados y más de cien de los mejores estudios jurídicos penales de Buenos Aires. Pueden entrar todos en esa sala si alguien pone un poco de orden y establece las prioridades de los ingresos. A propósito de los cien mejores estudios jurídicos, los jueces necesitan tener la cabeza despejada para vérselas con decenas de abogados que están dedicados exclusivamente a defender a exfuncionarios y a poderosos empresarios. Sus cabezas están ocupadas, en cambio, por varios juicios. Una significativa desigualdad en perjuicio de los intereses del Estado.
La unanimidad de las voces judiciales pondera la independencia y el profesionalismo de la fiscal del juicio, Fabiana León, quien en un escrito reciente contó elípticamente que la modalidad del debate lo decidieron los tres jueces; deslizó de esa manera que no está de acuerdo con el moroso decurso del juicio. La fiscal subrayó en su escrito que todos ellos están ante “la investigación más extensa de hechos de corrupción que se ha realizado en la historia judicial argentina”. Ese es el caso de los cuadernos y, por eso, es inexplicable que el tribunal lo esté tratando como un caso más. Gran parte de la Justicia considera también “jueces serios” a Méndez Signori, Canero y Castelli, aunque algunos subrayan que al menos dos de ellos llegaron a los lugares que ocupan con el padrinazgo del juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti. Uno de los tres tiene, además, una relación muy cercana con el polémico juez federal Ariel Lijo, el candidato a integrar la Corte que tuvo más del doble de votos negativos que positivos cuando el Senado trató su acuerdo. Nada nuevo: la familia judicial es disfuncional y está conformada por relaciones buenas y malas.
Basta mirar la Corte Suprema para comprobar la destacada ausencia de muchos jueces en el país porque no se cubrieron las vacantes que dejaron magistrados que se jubilaron, renunciaron o murieron en el cargo. En la Corte de cinco miembros, según la ley vigente, hay solo tres jueces supremos (Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz) desde que se fue el siempre bien recordado juez Juan Carlos Maqueda; las decisiones de los que están deben tomarse por unanimidad porque tres son la mayoría de cinco. Si los tres no están de acuerdo, y no lo estuvieron varias veces, deben sortear conjueces entre los presidentes de las cámaras federales. La presencia asidua de conjueces corre el riesgo de construir una jurisprudencia incoherente en la máxima instancia del Poder Judicial. Las decisiones de la Corte crean una jurisprudencia que debe ser acatada por todas las otras instancias del Poder Judicial.
Una Corte integrada solo por tres miembros es inviable y hasta insoportable por mucho más tiempo. A veces, Lorenzetti queda solo frente a Rosatti y Rosenkrantz; otras veces es Rosenkrantz quien tiene una opinión propia y distinta de Rosatti y de Lorenzetti. La resolución de los casos más importantes, sobre todo por su repercusión política, queda casi siempre relegada a la espera de la integración total del cuerpo. El gobierno de Javier Milei intentó la integración de la Corte con las nominaciones de Lijo y del intachable jurista Manuel García-Mansilla. La compañía de Lijo le hizo daño a García-Mansilla y ninguno de los dos pudo atravesar el filtro del Senado. Según aceptaron los propios involucrados, el nombre de Lijo le fue propuesto a Milei por el juez Lorenzetti. No sorprendió a nadie: Lijo tuvo siempre una estrecha relación con Lorenzetti desde los tiempos en que este fue presidente de la Corte. Sin embargo, hay que subrayar que los jueces de la Corte no deben proponer a los nuevos miembros del máximo tribunal; solo deberían dar una opinión general, si se la piden, pero sin dar nombres. La Constitución establece que los jueces de la Corte deben ser propuestos por el Gobierno y aprobados por el Senado con los dos tercios de sus votos, una mayoría muy agravada que expone el espíritu de los constituyentes: que los jueces de la Corte cuenten con la aprobación de una amplia mayoría política que previamente se haya puesto de acuerdo. La Constitución deja en manos de la política, por lo tanto, la designación de los miembros de la Corte. No son, entonces, los jueces supremos quienes deben designar a los jueces supremos.
Las recientes elecciones legislativas significaron una fuerte caída de miembros del bloque de senadores peronistas (tenía 34 senadores y se quedó con solo 28) y un sustancial crecimiento de la bancada de La Libertad Avanza: pasó de 7 a 20 senadores, que podrían llegar a 26 si el mileísmo cultivara una buena relación con los 6 senadores de Pro. Esto último está por verse después de las maniobras del mileísmo en Diputados para cooptar a diputados del macrismo. ¿Hará lo mismo en el Senado? Esa práctica ha provocado solo rupturas en la historia política. El oficialismo está obligado a acordar con el peronismo, el radicalismo y el macrismo para llegar a los dos tercios de los votos que necesitan los acuerdos de jueces de la Corte. La política confía en que el nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, negocie con los gobernadores peronistas los votos de los senadores de ese partido para poder excluir de tales conversaciones a Cristina Kirchner. Sería otra excentricidad argentina que una persona presa por corrupción, y juzgada ahora por otros hechos de deshonestidad en el manejo de los recursos públicos, termine negociando la integración de la Corte Suprema. Esos jueces supremos tendrán siempre la última palabra sobre la condena y la pena que le caben a quien fue dos veces presidenta de la Nación. Constituirían una paradoja y un papelón nacional que justo ella contribuya a designar a quienes la terminarán declarando culpable o inocente./Joaquín Morales Solá