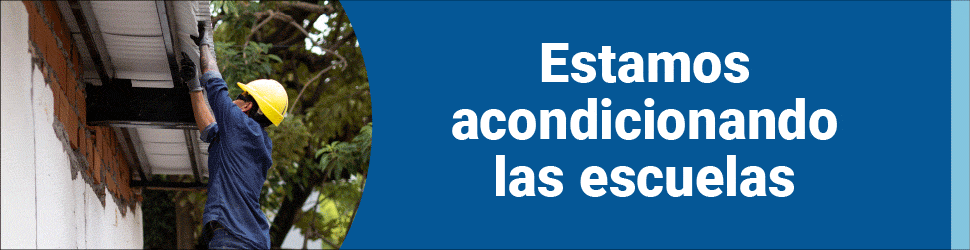En los primeros cinco meses del año se vendieron en Argentina 7% más cajitas de psicofármacos para dormir que un año atrás, según el Observatorio de la Confederación Farmacéutica Argentina. El dato, que se alinea con el alza en el consumo de somníferos registrada hace unos años, esboza algo más: que no sólo miles de personas duermen muy mal en la Argentina actual, sino que la falta de paciencia para resolver el insomnio se agudizó y, sin mucho problema, cedimos una de las necesidades más elementales (dormir) a un triste comprimido de venta bajo receta. Tres expertos en el tema dicen que podría ser distinto.
Es fácil (y en parte aburre) atribuir todo a la pandemia. A la vez, qué difícil sortearla, cuando las planillas de venta de hipnóticos y sedantes comercializados en Argentina confirman que, post pandemia, la subida en cantidad de unidades dando vueltas por el mercado local fue notable.
En 2014, dice el Observatorio de la COFA, se vendieron 2.713.004 cajas de hipnóticos y sedantes. Entre 2015 y 2017 hubo oscilaciones tirando un poco a la baja, pero en 2018, empezó a crecer a otra vez. Los de 2019 son datos que deberían haber sido procesados en 2020, pero el reporte anual no se emitió, igual que no ocurrió en 2020 y 2021. Pero en 2022, el registro fue que se vendieron casi 1 millón más unidades que en los años previos. Total: 3.503.778. Y en 2023, 3.792.691 cajas de hipnóticos y sedantes.
Siempre según ese informe, en 2024 se vendieron algunas menos, 3.647.388, pero es una cifra de la que no sería ilógico esperar un ajuste, una vez que el Observatorio consolide los datos y emita el informe comparativo 2024-2025, algo que suele hacer a principios del año posterior, que en este caso será 2026.
En el mientras tanto, sobresale otra cifra interesante. Compara los primeros 5 meses de 2024 con el mismo tramo de este desgastante 2025. Entre enero y mayo de 2024 se comercializaron 1.425.967 unidades de medicamentos para dormir. Este año fueron casi un 7% más.
Los números dicen que más personas que antes duermen peor, pero el problema sigue siendo qué hacer con eso, si se busca bajar el consumo de pastillas y gotas sedantes.
Quizás parezca contradictorio, pero otro segmento de psicofármacos, los que el Observatorio de la COFA llama “tranquilizantes”, bajaron un 4% interanualmente, tomando los primeros meses del año. Acá hay un pequeño vacío informativo porque la COFA toma los datos de la consultora internacional IQVIA y desde la entidad farmacéutica no terminaron de precisar el significado de «tranquilizante». Sin embargo, dos de los tres expertos consultados para esta nota coincidieron en estimar que los “tranquilizantes” son las benzodiacepinas o ansiolíticos (ejemplo: clonazepam), y los otros, drogas como zolpidem o eszopiclona.
Una de esas voces es Diego Sarasola, médico especialista en neuropsiquiatría y director del Instituto Alexander Luria. Tomó otro dato del Observatorio de la COFA, que es un alza interanual (también en los primeros 5 meses del año pasado y este) en las ventas de antidepresivos y los llamados “estabilizadores del humor”. Se vendieron 1,3% más.
“Es muy común que se traten los trastornos de ansiedad y el insomnio con ansiolíticos y no con antidepresivos. Es un error porque ese es el tratamiento sugerido en todas las guías internacionales. Hay que olvidarse el nombre ‘antidepresivo’ porque los fármacos que mejor funcionan son esos. Es un problema semántico que provocó un verdadero abuso de los ansiolíticos. No sólo por prescripciones mal hechas sino por autoprescripción. Diría que veo un llamativo aumento, en este sentido”, marcó.
Las ventas de ansiolíticos son muy significativas (entre tres y cuatro veces más cajitas que de hipnóticos y sedantes), pero no sólo para el manejo de la ansiedad sino del insomnio. Son dos condiciones que, hay que remarcar, no siempre son reales trastornos y sólo en contados casos requieren tratamiento farmacológico, una decisión que debe tomar un profesional de la salud.
Cristian Garay es doctor en Psicología, profesor en la Facultad de Psicología de la UBA e integrante del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA), institución que en 2024 publicó un “Relevamiento del estado psicológico de la población argentina”, donde se dedicó un segmento al delicado tema «sueño». Garay recordó algunos datos recogidos entonces.
“La pandemia impulsó algo que venía desde antes, que es el mayor uso de dispositivos digitales y el trabajo en casa. Decirlo es obvio pero, más allá de los efectos de la luz azul de las pantallas (que hacen que el cerebro crea que es de día y segregue menos melatonina, hormona que ayuda a regular el ciclo de sueño y vigilia), el homeoffice, que mezcla el espacio de descanso con el laboral, trajo importantes consecuencias en el buen dormir”, explicó.
Ahora bien, dijo, “todo esto es lo activante”. El problema sigue siendo que “mucha gente usa psicofármacos para resolver rápido y sin control médico el tema del sueño. Pasa hace mucho, pero parece agravarse ahora. Es muy delicado: las benzodiacepinas producen acostumbramiento, por lo que hay que tomar más para tener el mismo efecto, y producen deterioro cognitivo, algo probado en numerosos estudios con adultos mayores que por años tomaron estos fármacos y con el paso del tiempo empezaron a caerse más y parecer como borrachos”.
Según el estudio de OPSA, de los casi 5.000 adultos encuestados, el 20% dijo manejar la ansiedad con automedicación. “Yo diría que 1 de cada 4 argentinos usa alcohol o automedicación para manejar el estrés. Es un combo complicado”, resumió.
En alusión a la pandemia y el alza en el consumo de remedios para dormir, Sarasola recordó que “no existe evento humano más estresante que la incertidumbre”. En otra medida, algo de eso pasa hoy, dijo Garay: “La incertidumbre y el estrés por el contexto actual influyen en la capacidad de relajación. Es muy difícil bajar, si lo último que uno hace en el día es ver cosas estresantes en los noticieros, sean catástrofes o el anuncio de escenarios potencialmente malos. Suman incertidumbre y dificultan el sueño. Tengo un amigo, Pablo López, que es experto en estos temas, con el que siempre reflexionamos estas cosas”.
Clarín habló con Pablo López. Es un conocido psicólogo (autor del libro Sueño con dormir y no me sale) e investigador del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO), donde dirige la Unidad de Salud del Sueño. Además, conduce la carrera de Psicología en la Universidad Favaloro.
López advirtió que hay “un aumento de personas que reportan problemas para dormir, pero no necesariamente tienen trastornos del sueño». Esto, dijo, «manifestó un pico en la pandemia, pero el último reporte del OPSA muestra que el 60% tenía problemas entre frecuentes y ocasionales para dormir”.
De nuevo: ¿Qué hacer con esto? Para complejizar más el tema, López agregó que los psicofármacos están teniendo especial buena llegada en los jóvenes, que parecen tener «una apertura mayor a recibir medicación psiquiátrica diaria”. Al mismo tiempo, “hay poco conocimiento de lo que son las intervenciones no farmacológicas para los temas del sueño. No sólo de los pacientes sino de los profesionales”.
El primer abordaje lógico para tratar el sueño es ver a un psicólogo (profesionales de la salud que no están autorizados a prescribir medicación) de la corriente cognitivo conductual, coincidieron Garay y López. Sin embargo, “hay serias demoras en la derivación, y también hay una realidad, que es que el acceso a estas terapias está absolutamente limitado: son muy pocos los profesionales que se dedican a eso y en las universidades casi no se da formación sobre este tipo de intervenciones”, se lamentó López.
Garay agregó que en Buenos Aires hay muchos psicólogos, pero el sector público está colapsado: “Nuestro estudio es una muestra sesgada porque el 25% de los consultados hace terapia y no cualquiera contestaría una encuesta de psicología pero, de los que no hacen terapia, la mitad dijo que querría pero no puede porque no tiene un centro cerca”.
Mucha gente con problemas para dormir sabe que no debería mirar pantallas antes de acotarse, comer liviano, evitar la actividad física o cualquier tipo de estimulación (como la cafeína y desde varias horas antes de dormir). Decirlo es fácil. Hacerlo, no. ¿Entonces?
Para Garay, se puede dar un mensaje más simple: sólo intentar reducir el sedentarismo: “No requiere mucho tiempo. Media hora por día. En lugar de tomarte un segundo colectivo, caminá. No es tanto hacer deporte sino moverte”.
Para López, “se requiere un reposicionamiento del sueño”. Citó a Colin Espie, un reconocido especialista en Medicina del sueño y quien definió cinco principios clave.
“El primero es valorar el sueño como algo importante. Cuando uno valora algo como importante, tiende a protegerlo. Proteger el sueño es el segundo principio, en el sentido de ver qué esté al alcance de uno, tratando de evaluar las pautas que sean posibles, y aumentar la adherencia”, describió.
El tercer principio es priorizar el sueño. “A veces realmente necesitamos dormir. En algunos momentos podremos ser más laxos, pero en otros tenemos que priorizar el sueño frente a lo otro, sin por supuesto perder de vista el impacto en la vida cotidiana”, aclaró.
“El cuarto es personalizar el sueño. Es algo que se viene trabajando mucho en los últimos años, como para corrernos de esto de que sí o sí hay que dormir 7 u 8 horas y ver cuántas horas preciso dormir. Seguir el mandato a veces se puede volver un factor de estrés, informó.
El quinto confiar en que el sueño va a venir solo, dijo López, y cerró: “La receta y las recomendaciones permanentes pueden, otra vez, llevar a que nos roboticemos. Hay que buscar lo contrario. Los esfuerzos deliberados nos llevan al control y el control es incompatible con el sueño. Hay que confiar en que el sueño va a venir”.