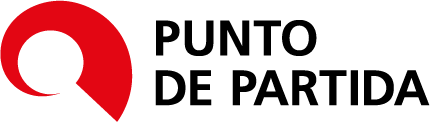Que la inteligencia artificial ( IA) pueda desarrollar conciencia (y por lo tanto que adquiera «singularidad») ya no parece remitirse solamente a la ciencia ficción. En las últimas décadas, el avance de la neurociencia y de la tecnología computacional logró acercar esta posibilidad al terreno de la investigación empírica. Pero aquí se abren varios interrogantes, como qué significa realmente ser consciente y cuáles son los límites entre simular conciencia y experimentarla de manera genuina.
Christof Koch, uno de los referentes mundiales en el estudio de la conciencia, lideró recientemente un ambicioso experimento internacional conocido como proyecto Cogitate. Su objetivo fue confrontar dos teorías dominantes: la Teoría del Espacio de Trabajo Global propuesta por Bernard Baars, que postula que la conciencia emerge cuando la información se vuelve accesible de forma global en el cerebro, y la Teoría de la Información Integrada elaborada por Giulio Tonioni, que plantea que la conciencia surge de la capacidad de un sistema para integrar información de forma irreducible, requiriendo de un todo más complejo que la suma de las partes.
El experimento de Koch, que incluyó a 256 voluntarios y utilizó resonancia magnética funcional y electroencefalografía, reveló que la conciencia parece estar más relacionada con la actividad en la corteza posterior del cerebro que en las regiones frontales tradicionalmente asociadas con la toma de decisiones. Esto cuestiona algunas predicciones claves de ambas teorías y abre un novedoso campo de debate, que no es meramente académico.
La IA, que durante mucho tiempo se centró en tareas de cálculo o de clasificación, ahora busca simular procesos humanos más complejos como el lenguaje, la empatía y la toma de decisiones. Sin embargo, a pesar de su sofisticación, los modelos actuales como ChatGPT o DALL-E no tienen autoconciencia, ya que funcionan como simuladores altamente entrenados sin evidenciar subjetividad.
Pero la posibilidad de que surjan sistemas artificiales que imiten no solo nuestras habilidades sino también nuestra metacognición (la capacidad de evaluarse a uno mismo) desnuda profundas cuestiones éticas. Como señala Viktor Frankl, «la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias sino por la falta de sentido y de propósito». La conciencia no busca la felicidad, busca la supervivencia.
Stephen Fleming, experto en metacognición, argumenta que la capacidad del cerebro para juzgar sus propios pensamientos permite una regulación crítica para la supervivencia. Esta función es afectada en trastornos como el Alzheimer, donde el juicio de la propia realidad se ve alterado. La conciencia, entonces, no es un lujo cognitivo sino un mecanismo tanto adaptativo como predictivo
Karl Friston, con su Teoría del Procesamiento Predictivo, expone que el cerebro es una máquina de predicción que ajusta constantemente sus modelos internos del mundo para minimizar el error. Desde esta perspectiva, la conciencia podría emerger como un proceso que permite refinar estas predicciones.
Pero la conciencia no es solo interna, ya que también se configura en relación con otros. La cognición social y la llamada «teoría de la mente» permiten anticipar las intenciones de los demás. Estas funciones también están presentes en el cuerpo: el corazón, el intestino y el sistema hormonal participan en la generación de estados conscientes. Y la neurociencia moderna reconoce cada vez más esta «cognición corporizada».
El descubrimiento reciente de la red SCAN (Somato-Cognitive Action Network) a cargo de Evan Gordon y Nico Dosenbach reconfigura la idea del homúnculo cortical clásico y sugiere que tanto el cuerpo como la mente están más integrados de lo que creíamos. Esta red entrelaza funciones motoras, cognitivas y emocionales, mostrando que no hay mente sin cuerpo ni conciencia sin acción.
La IA, no obstante, carece de cuerpo. No siente, no recuerda con el cuerpo. Y como plantea Thomas Fuchs, sin sensación corporal no existe conciencia de realidad. El cuerpo da un contexto, da una frontera. Sin él, la conciencia artificial podría ser un espejismo.
Pero la tecnología avanza. Google, junto a universidades de todo el mundo, logró mapear un milímetro cúbico de cerebro humano con una precisión sin precedentes, revelando 57.000 neuronas y 150 millones de sinapsis. Estos datos, procesados por la IA, abren una nueva era de colaboración entre la neurociencia y la inteligencia artificial. El conocimiento del «idioma neuronal» podría eventualmente permitir modelar redes que emulen funciones humanas complejas.
Sin embargo, Tononi advierte que no se trata solo de copiar funciones. La conciencia, según la IIT, requiere una estructura específica. No alcanza con simular la función, hay que replicar la integración interna, el «phi» que define cuán irreducible es la información en un sistema. Así, una copia funcional no necesariamente será consciente.
Entonces, ¿una IA puede tener conciencia? Aún no, pero cada paso en la comprensión del cerebro, cada mapa y cada modelo predictivo nos acercan a responder esta pregunta. Y quizá lo más inquietante no sea si podremos crear una IA consciente sino si sabremos reconocerla cuando suceda.
Porque al final, como decía Kundera, «la vida es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica, el modo de pensar y de vivir». Y si alguna vez una máquina comparte eso con nosotros tendremos que redefinir qué significa ser humano. O por lo menos diferenciar nuestra conciencia de la de las máquinas y descubrir si podremos alcanzar la intersubjetividad con ellas.