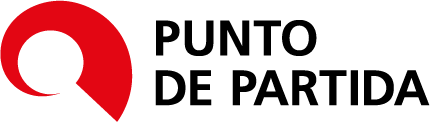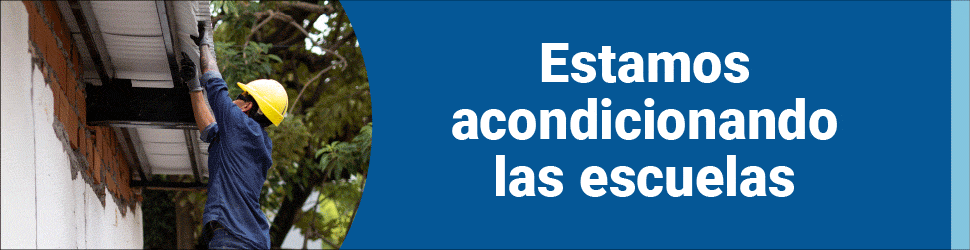La última semana de la recta final preelectoral el regaló dos buenas noticias al Gobierno que venía remando una situación adversa desde hace seis meses. Por un lado, el dólar no rompió el “techo” de la banda salarial impuesta en abril, cuando otro salvataje (del Fondo Monetario Internacional) en parte gracias al frontón de dólares que aporta el Tesoro de los Estados Unidos, esperando las novedades del día después con los resultados puestos. Pero también, el INDEC dio a conocer su informe mensual sobre actividad económica que mostraba como en agosto de 2025, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró un aumento interanual de 2,4% en comparación con el mismo mes del año anterior y 0,3% mensual en términos desestacionalizados. Dos cuestiones que en otras circunstancias normales no hubieran llamado la atención. Pero luego de un semestre en que la inestabilidad cambiaria necesitó de un doble salvataje extraordinario y la economía se apagó, las expectativas jugaron un rol protagónico pero no excluyente.
Amenazas. Si bien el promedio de la actividad rompió la tendencia a amesetarse con este número positivo con respecto al mes anterior, la heterogeneidad sectorial siguió mostrando una brecha importante entre ganadores y perdedores. Por un lado, lo que más subió fue el rubro de Intermediación Financiera (+26% interanual y +0,9% mensual) seguido por Minas y Canteras (9,3% y 0,37% respectivamente) y Hoteles y Restaurantes (+6,4% y 0,1%). Pero los que más cayeron fue la Industria Manufacturera (-5,1% y -0,8%), Comercio Mayorista y Minorista (-1,7% y -0,2%), ambos de fuerte impacto en el nivel general pero, sobre todo, en el mercado laboral, que este año cortó su recuperación luego de la gran recesión del primer semestre de 2024.
La explicación oficial que repitió una y otra vez el Presidente, fue que el gran frenazo de la economía se debió a circunstancias políticas: las expectativas que un cambio en la orientación económica por el avance electoral de los enemigos de la austeridad fiscal, como denominan a la manifestación legislativa a través de proyectos que generan mayores erogaciones sin la correlación. Pero lo cierto es que el esquema articulado para que el dólar pudiese ser, una vez más, un lastre inflacionario resultó efectivo a ese efecto, estabilizándose el IPC en 2% mensual, pero a su vez encontró un piso muy difícil de perforar, precisamente por la escasez de dólares. A su vez, esta circunstancia sumada a la flexibilización del cepo en abril y la eliminación de las Lefi en julio (que inundaron la plaza de pesos) aumentó la demanda de dólares que no se correspondió con un “precio” de mercado y generó la respuesta más rápida: la suba en la tasa de interés. Y todo este combo fue letal para la actividad económica que venía recuperándose de los niveles de subsuelo del primer trimestre del año pasado, pero que todavía (en promedio) no superó las cifras del tercer trimestre de 2023, antes del gran golpe inflacionario.
Impacto en el bolsillo. Esta meseta productiva sin que se haya recuperado totalmente la actividad, cortó de raíz una ventana de mejora para los ingresos de los trabajadores y eso también fue un lastre para el consumo minorista, también erosionado por la suba de las tasas de interés que encareció el crédito a las familias.
En un trabajo reciente de la consultora Equilibra, se calcula que desde fines de 2023, los ingresos de 14,5 millones de personas registradas (asalariados formales + jubilados) mostraron una trayectoria del tipo “raíz del desencanto”. “Tras una caída inicial del 19% vs el promedio enero-septiembre de 2023, hubo una recuperación parcial hasta feb-25 (94% del nivel previo), seguida por un estancamiento y leve retroceso”, señala.
Tomando como base un promedio de entre enero 2023 y septiembre del mismo año, los grandes perdedores fueron los empleados públicos nacionales (-35%), Empleados públicos provinciales y jubilados que no cobran la mínima (-12%) y Jubilados que cobran la mínima (-9%). A su vez, concluye que “la evolución del ingreso real registrado se correlaciona con el índice de confianza en el gobierno de la UTDT, que a su vez anticipa el desempeño electoral de los oficialismos”.
En general, las “fotos” de ingreso real difieren en sus resultados según el punto de comparación elegido, que no es menor por las distorsiones que un año casi hiperinflacionario como 2023. No es lo mismo tomar como base fin de diciembre de ese año que septiembre, antes del trimestre en el que se desató la carrera de precios.
Los economistas Laura Caullo y Federico Belich, investigadores de la sección Social-Laboral de la Fundación Mediterránea, en Argentina, uno de cada cinco trabajadores es pobre. “La tasa de pobreza por estado ocupacional muestra que, aun teniendo empleo, el 21,6% de los ocupados no logra superar la línea de pobreza; en términos absolutos, esto equivale a 4,5 millones de personas sobre un total de sobre un total de 21 millones de trabajadores” explican. Por esa razón, subrayan que tener trabajo, en muchos casos, ya no alcanza para garantizar un nivel de vida digno.
La pobreza es, para estas cifras, un reflejo del mercado laboral: entre los desocupados, la incidencia trepa al 58,9%, que confirma el impacto directo de la falta de empleo en la vulnerabilidad social. Esto se agudiza cuando que tener trabajo tampoco exime de la pobreza, especialmente cuando se trata de ocupaciones precarias o de baja productividad.
Además, entre los inactivos (quienes no participan del mercado laboral por razones de edad, estudio o desaliento) la pobreza afecta al 35,2%. En este grupo se combinan distintas realidades: por un lado, los adultos mayores (amparados por un sistema previsional con alta cobertura pero ingresos bajos), por otro lado, niños y adolescentes, el segmento más afectado por la pobreza, con una incidencia del 45,4% entre los menores de 14 años. Hay que considerar que la AUH llega a más de 4 millones de niños, lo que contribuye a atenuar la indigencia, pero difícilmente logra sacar a sus hogares de la pobreza.
Fragmentación. En cuanto al estancamiento salarial según datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación para 2025, el 64% de los empleados privados registrados bajo convenio se rige por convenios colectivos de actividad firmados por solo 17 sindicatos centrales, otro 32% de los trabajadores se rige por 595 convenios colectivos firmados a nivel de rama, región u ocupación. Estas cifras muestran, para Jorge Colina, economista de IDESA una realidad fragmentada que dificulta la generación de convenios colectivos actualizados y constituye un lastre para las actividades de más crecimiento proyectado. Apunta a que sólo el 4% de los trabajadores se rige por un convenio colectivo de empresa, datos que muestran que el sistema de negociación colectiva está extremadamente centralizado. Dos tercios de los trabajadores registrados se rigen por convenios colectivos de actividad firmados por 17 sindicatos, de los cuales 11 fueron negociados en el siglo pasado (la mayoría en las décadas de 1970 y 1980 y algunos en 1990). “En el otro extremo, una porción minúscula se rige por convenios de empresas. Celebrados por apenas 725 empresas, un número ínfimo respecto al medio millón de empleadores formales que hay en la Argentina. En suma, la regla son convenios colectivos arcaicos firmados por cúpulas”, concluye. Muchas veces se habla de reforma laboral como un paquete, pero no se entiende hacia dónde se proponen cambios. Esta es una dirección que no suprime sino que dinamiza las negociaciones.