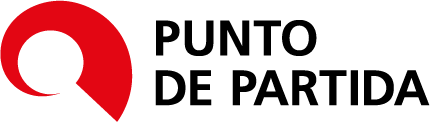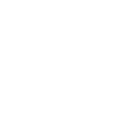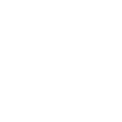La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera el sobrepeso como uno de los principales riesgos para la salud y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que la obesidad está eclipsando rápidamente el hambre y la desnutrición como problema de salud pública. Entre 1975 y 2016, la prevalencia de sobrepeso u obesidad en niños y adolescentes de cinco a 19 años se cuadriplicó (pasó del 4% al 18%), especialmente en países en desarrollo.
Si se tiene en cuenta la galaxia de enfermedades vinculadas con la obesidad, entre ellas, el cáncer y la diabetes, la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 2019 (ENNyS) también arroja cifras escalofriantes para la Argentina: en la población adulta, la prevalencia de exceso de peso fue de 67,9%, y la de obesidad, de 33,9%. Según una encuesta de Ipsos de 2021, la Argentina ocupa el quinto lugar de los países con más aumento de peso en América Latina. El 40% de los argentinos habría aumentado en promedio unos seis kilos durante la pandemia. ¿Por qué estamos cada vez más gordos? ¿Es un problema individual o social? ¿Qué sabe la ciencia?

¿Por qué comemos de más?
“¿Por qué engordamos? –se pregunta Marcelo Rubinstein, director del Instituto de Genética y Biología Molecular (Ingebi) y docente de la Facultad de Ciencias Exactas . Y enseguida se contesta–: Porque comemos más de lo necesario. Nuestros depósitos de tejido graso se llenan excesivamente y nos traen aparejados un sinnúmero de problemas. La pregunta más interesante y que tiene distintas respuestas es por qué comemos de más. Un poco más que hace unas pocas décadas y muchísimo, muchísimo más que el ser humano ancestral. Con los mismos genes y los mismos sistemas fisiológicos, cambiamos drásticamente nuestros hábitos alimentarios y nuestra relación con la comida”.
Este, según los especialistas, es el quid de la cuestión. Estudios en animales y en pueblos cazadores-recolectores muestran que, en condiciones naturales, estos mantienen un peso estable alejado de los extremos. Es lo que pudo observar el antropólogo Gustavo Politis, director del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (Incuapa), que estudió a un grupo de cazadores recolectores amazónicos llamados nukaks.
“No hice investigaciones estrictamente nutricionales, pero sí observaciones de cuánto entraba en el campamento por recolección, caza y pesca para poder caracterizar el tipo de dieta –cuenta Politis, premio “Investigador de la Nación” 2015–. Encontré que, contrariamente a lo que se suponía, no pasaban hambrunas, y tampoco tenían picos de altos y bajos en la ingestión de alimentos, mantenían una dieta equilibrada y continua todo el año. Se los veía robustos; no había ni gordos ni flacos”.
Según explica Politis, los nukaks, casi en extinción, ingieren grandes cantidades de frutas silvestres (que tienen menos pulpa) y casi todos los días algún componente de carne: puede ser de mono, pescado o, eventualmente, algún pecarí, que cuesta más cazar. “Tienen una parrilla de palos altos que utilizan para ahumar los peces, así les duran varios días, a pesar de que están en el medio del Amazonas, donde si uno deja carne afuera, en cuatro horas se descompone por el calor –cuenta–. Además, complementan esos alimentos con cosas como la miel y ciertas larvas de insectos. Es una dieta muy equilibrada, a la que se suma la actividad física. Hay veces en que pueden pasar muchas horas sin comer, aunque en general lo hacen con cierta regularidad, pero en pequeñas porciones. No hay comilonas, salvo ocasiones puntuales”.
Decenas de estudios sugieren que la actual pandemia de obesidad se debe a la cantidad, pero especialmente a la calidad de lo que ingerimos. La comida procesada con alto contenido de hidratos de carbono y grasas genera interacciones químicas que son desconocidas para el organismo, y que de alguna manera enloquecen los mecanismos del hambre y la saciedad. Sobreviene una compulsión por comer. El cuerpo se transforma en un avaro que, pese a la abundancia, sigue reclamando más y más.
“¿Tenemos cada vez más hambre? No, no tenemos hambre, lo que tenemos es ‘ganas de comer’, que no es lo mismo –explica Rubinstein–. Es como cuando uno va a esas fiestas que tienen ‘mesas dulces’ con una variedad casi infinita de postres, tortas y helado. Ya nadie tiene hambre, pero tampoco quiere dejar de probar, porque todo llama la atención y uno no se lo quiere perder. En la Argentina de hoy, es muy poca la gente que tiene hambre, solo personas de sectores muy, muy postergados, que son menos del uno por mil de los habitantes. Lo que hay es un problema claro de malnutrición. Se está comiendo cualquier cosa, de cualquier manera”.
El rompecabezas bioquímico
El organismo tiene un control muy preciso de diferentes sistemas, como la temperatura corporal o la presión arterial, que en una persona saludable tienen variaciones mínimas. La homeostasia energética, sin embargo, no se regula automáticamente, sino que depende de un sistema neurohormonal cuyas innumerables vías desembocan, tarde o temprano, en el cerebro, y más precisamente, en el hipotálamo.
Uno de los mensajeros químicos involucrados en la alimentación es la dopamina, un neurotransmisor asociado con la adicción a las drogas de abuso. Esta sustancia parece dejar una huella indeleble en nuestros senderos neuronales. Cuando probamos un alimento que nos gusta, ese momento de placer es acompañado por una descarga de dopamina. Cuando volvemos a detectarlo (con la vista o el olfato, por ejemplo) esa misma descarga se produce en la etapa anticipatoria. El fisiólogo suizo Wolfgang Schulz lo demostró en monos: la actividad de las mismas neuronas anticipa la liberación de dopamina cuando el animal ya sabe cuál es el estímulo placentero que se acerca. Según explica Rubinstein, todas las drogas de abuso funcionan a través de la anticipación dopaminérgica (la nicotina, la cocaína, las anfetaminas, los opioides). Todas producen recaída, lo que podría explicar la dificultades que surgen cuando se intenta bajar de peso.

Las étoiles que interpretan roles principales en el ballet del hambre son casi incontables. Entre ellas se encuentra la serotonina (un mensajero químico también vinculado con el estado de ánimo, que actúa sobre las neuronas que secretan melanocortinas, los agentes anoréxicos más potentes que hay en el cerebro); el péptido Y (que cuando se inyecta a un animal de laboratorio, desencadena su voracidad); y el neuroquímico NPY, que estimula la ingesta.
También existen dos grupos de hormonas que influyen en el apetito: uno que actúa rápidamente e influye en las comidas individuales, y otro que lo hace más despacio, para promover el equilibrio a largo plazo de las reservas de grasa del organismo. Dentro de este último están la leptina y la insulina. Liberadas en el torrente sanguíneo en respuesta a la proporción de tejido adiposo que contiene el cuerpo -en el primer caso, por las células grasas y, en el segundo, por el páncreas- inciden sobre el apetito estimulando o inhibiendo las neuronas del hipotálamo. Los niveles de grelina, secretada por el estómago, se elevan abruptamente antes de las comidas, con el estómago vacío, indicándole al cerebro que es hora de tener hambre, y después caen igual de rápido, cuando el estómago está lleno.
El péptido YY3-36 es considerado una hormona antihambre. Es producido después de comer por células que tapizan el intestino delgado y el colon proporcionalmente al contenido calórico de la ingesta. Sus niveles se mantienen altos entre las comidas y, cuando se lo inyecta en roedores y seres humanos, inhibe la ingesta durante las siguientes doce horas.
SOS farmacológico
A medida que se va desentrañando este rompecabezas bioquímico, crecieron las esperanzas de encontrar una solución farmacológica para la obesidad. Actualmente se utiliza una combinación de dos drogas: el bupropion, que es un antidepresivo con propiedades antiadictivas (se utilizaba para dejar de fumar), y la naltrexona, un inhibidor del sistema opioide que se empleó para el alcoholismo.
Pero por primera vez en más de una década está surgiendo una nueva generación de drogas que prometen venir al rescate. Una de ellas es la liragutida, algo así como la «caricatura» del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1, según sus siglas en inglés), una hormona digestiva que actúa en muchos lugares y entre ellos, el circuito de recompensa y el hipotálamo.
“Sus efectos hipotalámicos tienen similitud con los que produce la leptina –explica Julio Montero, presidente de la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios (Saota)–; uno de los efectos más notables es la supresión del hambre. También tiene receptores periféricos a nivel del nervio vago en el tubo digestivo, modifica la movilidad propia del estómago, y eso hace que uno no sienta necesidad de comer. Originalmente, se empezó a utilizar como una droga antidiabética porque estimula la liberación de insulina ante la carga de glucosa. Por su efecto anorexígeno, se podría decir que de algún modo mejora la diabetes más por el descenso de peso que por la liberación de insulina”.

Aunque fue aprobada en un primer momento para la diabetes, el laboratorio que la desarrolló luego la adaptó a la obesidad, que exige dosis más altas. “Con menos dosis se compensa la glucemia, pero con más, ya cambia la composición corporal. Es un fármaco que funciona bien y solo en casos excepcionales puede dar una complicación seria, que es la pancreatitis, pero yo no he visto ninguna ni escuché que haya sucedido. En el consultorio, los pacientes solo refieren náuseas, constipación o hinchazón dos o tres días al comenzar a administrársela”, aclara el especialista.
Con el mismo principio, pero más potencia, se anuncia la semaglutida. “Se consiguió manipular el GLP-1, que tiene una vida media de aproximadamente tres minutos, para que dure trece horas en circulación –explica Montero–. Mientras la liraglutida debe inyectarse a diario, la semaglutida requiere una inyección semanal y tiene un efecto más intenso, pero todavía no está aprobada en la Argentina. Tampoco está en la forma farmacéutica que se necesita, porque en su actual presentación no permite proporcionar la cantidad de miligramos necesaria para tratar la obesidad”.
En el horizonte, se avizora lo que promete ser «la niña bonita” de los fármacos contra la obesidad: la tirzetapida, medicamento oral aprobado hace poco en los Estados Unidos para la diabetes, pero que demostró reducción de peso en pacientes obesos. “Como las anteriores, tiene actividad GLP-1, pero emula a otro péptido intestinal que se llama polipéptido insulinotrópico glucosadependiente (GIP, según sus siglas en inglés) [que disminuye el apetito] –detalla Montero–. Tiene un efecto doble y una potencia muy superior a cualquiera de las anteriores, promueve una pérdida de peso de alrededor del 18%, que es algo extraordinario”.
Sin embargo, dado que en principio estos medicamentos deberían tomarse de por vida, como un antihipertensivo o un anticolesterolémico, por ahora el mayor obstáculo no son sus efectos adversos, sino su precio, que ronda los mil dólares mensuales.

Cambio de hábitos
Por eso, no todos están de acuerdo en apostar a la estrategia farmacológica. “Estas drogas se usan para tratar de cambiar una conducta que está desbordada y las posibilidades de lograrlo por medio de fármacos son pocas –dice Rubinstein–. Un diabético tipo 1 necesita insulina exógena porque tiene una imposibilidad de sintetizar esa hormona. Pero a las personas con sobrepeso no les falta nada, tienen un problema de hábitos. No saben, no pueden, o no contaron con la ayuda necesaria o el dinero para adoptar estilos de alimentación saludable. Es, en esencia, un problema educativo: los alfajores no se meten por la ventana de tu casa y adentro de tu boca. Hay un aparato publicitario y de consumo que hace que ciertos comestibles obesogénicos sean considerados la fuente fundamental de alimentación. En la mayoría de los casos, no se sabe que eso hace mal; al contrario, la publicidad promueve imágenes de familias felices y gente hermosa que come eso y que lo recomienda. Y son accesibles a precios razonables o en ofertas tres por dos”.
Para el investigador, lo que se está viendo en los últimos años en todo el mundo occidental es que los sectores más acomodados están comiendo mejor y se esmeran por tener más control sobre lo que ingieren sus hijos, mientras las clases sociales más vulneradas son las que tienen mayor consumo de los comúnmente llamados “ultraprocesados”, con alto contenido de azúcares, grasas y sal.
“Una vez que se generan los hábitos, la única manera de cambiarlos es aprender otros nuevos –destaca Rubinstein–. Se puede hacer, pero no es sencillo. Sobre todo al principio, se produce una especie de síndrome de abstinencia y es doloroso. Cuando uno deja de comer esos productos, siente sensación de hambre, pero en realidad son cambios adaptativos en la regulación del metabolismo. No es una verdadera alarma que está indicando que el cuerpo entra en déficit energético. Para nada. Y cambiar eso exige, primero, asumir que algo está mal. Pero uno mira a su alrededor y ve que todos están más gordos y piensa: «Bueno, esto es lo normal”. Se requiere una acción conjunta de los ministerios de Salud y Educación. Trabajo en las escuelas, con los alumnos, con los docentes, con las familias”.

Para complicar aún más el panorama, los médicos advierten que la pandemia de obesidad parece estar acelerándose y haciéndose resistente a las intervenciones. “Me acuerdo que al principio nuestros pacientes perdían peso de una manera relativamente simple, rápida –comenta Montero–. Ahora, con remedios y todo cuesta más. Es como si se hubieran hecho resistentes al adelgazamiento, como si se hubiera producido algún cambio en el metabolismo que hace que la gente engorde con más facilidad que antes. Silvia Giraudo [investigadora argentina que trabaja en los Estados Unidos] hizo un estudio en el cual tomó una cepa de ratones y les dio de comer para que engordaran, a los hijos de estos los alimentó de la misma manera y a los nietos también. Lo que vio es que a medida que se sucedían las generaciones, cada vez los roedores se hacían más gordos con la misma comida. Fue como si hubiera transmisión genética de un mecanismo adaptativo que los hacía engordar con más facilidad. Es lo que estamos estudiando en la población: los chicos, jóvenes, adolescentes, tienen mayor tendencia engordar; el proceso se está haciendo cada vez más prematuro”.
Y concluye Rubinstein: “Ningún animal deja en manos de otro su alimentación. Les enseñan a sus crías qué es lo que tienen que comer y lo que no. Es lo que siempre hizo nuestra especie. Pero a partir de la aparición de las comidas rápidas, los congelados y enlatados, la posibilidad de ir todos los días a un restaurant o, más recientemente, la moda del delivery, los hábitos de consumo fueron cambiando. Nadie sabe qué está comiendo, pero es barato. Y es rico, porque la industria sabe muy bien qué ponerle a esa comida para que lo sea. Por eso no podemos parar de comer, porque tenemos miles de opciones y todas atractivas. No comemos porque tenemos hambre”.
Mitos sobre la alimentación
- Engordamos porque comemos unas pocas calorías de más.
Es una falacia. Si una persona tiene un gasto de 1900 calorías diarias y un día ingiere 2000, su peso aumentará una cantidad despreciable. Pero además, ese nuevo peso consume más calorías, o sea que tendrá un gasto calórico que neutraliza lo que engordó. Tendría que volver a comer al otro día 100 calorías más que el anterior para que eso tenga efecto. “Al hacer ese razonamiento uno deja de considerar qué es lo que está comiendo –explica Montero–. Por ejemplo, Richard Johnson, investigador de la Universidad de Denver, mostró que las personas que consumen productos con fructosa [que ahora es utilizada en su forma industrial para endulzar bebidas y conservar otros alimentos] no engordan porque ese nutriente tiene cuatro calorías por gramo, sino porque funciona como una vitamina que modifica el metabolismo, de tal manera que los que comen fructosa engordan más que si comen las cuatro calorías en otro alimento”.
- Para adelgazar hay que hacer gimnasia
El antropólogo Herman Pontzer, célebre por sus estudios en el metabolismo, el peso y la salud, que trabajó con los hadza, un grupo de cazadores recolectores de Tanzania, demostró que aquellos que hacen un gran despliegue de actividad física no necesariamente gastan más calorías al final del día que los sedentarios. “Ahora está demostrado –subraya Montero–: si el ejercicio contribuye a la pérdida de peso, no es por las calorías que se gastan, de eso estamos seguros. Los hadza, que caminan 14 kilómetros por día para obtener alimento, tienen el mismo gasto calórico total que los oficinistas de Nueva York. La diferencia está en que unos gastan más en hacer ejercicio y otros menos. Eso derrumba la hipótesis calórica”.
“Las kilocalorías (que nosotros llamamos calorías) son una unidad de medida de energía –explica Rubinstein–. Es la cantidad de calor que hay que entregar a un litro de agua para que aumente un grado Celsius. La vida celular tiene un costo energético muy alto. Si una mujer se queda un día quieta, mirando la tele, escribiendo, leyendo, sin esforzarse, gastará unas 1500 kilocalorías. Ahora, si se pusiera a caminar, fuera al gimnasio, anduviera en bicicleta, por ahí gastaría un poquitito más, pero no mucho más, unas 1550 kilocalorías. Podría pensar: ¿cómo puede ser que me ‘maté’ en la bicicleta, estuve dos horas caminando, cargué bolsas y no pasa nada? ¿Por qué? Porque hay una homeostasia que hace que si el gasto calórico en actividad locomotora es alto, los sistemas de recuperación del organismo hacen que otros órganos gasten menos. Eso tira por la borda la idea de que hay que hacer más ejercicio para ‘quemar’ las calorías que ingerimos de más. La ecuación no da. Para compensar una botella de bebida edulcorada de 600 mililitros hay que andar tres o cuatro horas en bicicleta, no da el tiempo. Por eso, lo que comemos de más terminamos acumulándolo en el cuerpo en forma de grasa”.
- Hace mal saltearse comidas
La idea de que es indispensable tomar un desayuno abundante para “tener combustible” para el día, o comer las cuatro comidas, no tiene evidencias que la respalden. De hecho, Michael Rosbash, Premio Nobel de Medicina o Fisiología 2017 por haber descifrado el mecanismo molecular de los relojes biológicos, afirmó durante una conferencia en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA que las últimas investigaciones sugieren que sería más saludable o “natural” para los seres humanos pasar 16 horas sin ingerir alimentos. “Es como vivía el ser humano antes de que existiera la heladera, la cocina y las otras comodidades hogareñas –comenta Rubinstein–. Cuando se levantaba, no había comida, tenía que salir a buscarla. Hay un concepto bastante novedoso que postula que no es lo mismo consumir una cantidad de alimentos a lo largo de todo el día que comerlos en pocas horas. Los procesos de digestión y absorción de nutrientes producen un gran impacto sobre nuestra fisiología, son muy inflamatorios, y generan un corrimiento de la circulación local, que se concentra mayormente en el sistema gastrointestinal. Comer durante toda la jornada distorsiona nuestra fisiología. Lo vemos en las ratas de laboratorio, que comen ad libitum (todo lo que quieran). Uno piensa que no van a parar; sin embargo, mantienen el peso casi tan equilibrado como la temperatura corporal. Y comen en momentos muy, muy discretos, tres veces por día. La primera es la más importante, cuando empieza el ciclo nocturno (que sería su desayuno), y después un par de veces más, en menor proporción. Durante la mayor parte del día no comen aunque la comida está ahí. Conservan su peso corporal y no es porque estén preocupadas por cómo se ven en el espejo”.
Para el científico, la cantidad de comestibles de que disponemos en la actualidad es “anormal”, nos hace mal. “Tenemos un sistema de mercado muy bien pensado, muy inteligente, muy dinámico, muy cambiante, que estimula a comer y comer en cantidades excesivas –agrega–. Cuando uno ve, por ejemplo, el cuadro de Leonardo, La última cena (una pieza pictórica, de valor simbólico e histórico, en la que se ve a Jesucristo con los apóstoles en un día celebratorio), los pancitos son minúsculos. No hace tanto, costaba mucho producir comida, procesarla, cocinarla. Fue en los últimos 50, 70 años que todo se desbordó y nos instan a comer todo lo que se produce, que es enorme”.
- No hay alimentos buenos y malos
Según los especialistas, es al revés. Algunos (los naturales) son saludables para nuestro organismo. Otros (los ultraprocesados) contienen moléculas que no son nutrientes y confunden nuestros sistemas de hambre y saciedad. Muchos de los comestibles que ingerimos desconciertan los mecanismos diseñados a lo largo de miles de años por la evolución.
Sin embargo, el estudio La mesa argentina en las últimas dos décadas. Cambios en el patrón de consumo de alimentos, firmado por Esteban Carmuega y colaboradores, del Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil (Cesni) descubrió que entre 1997 y 2013 el consumo de frutas se redujo casi a la mitad (de 155 gramos a 92 gramos por día); en ese lapso se duplicó el consumo de gaseosas (de medio a un vaso por día) y se cuadruplicó en los hogares de menores ingresos. También se cuadruplicó la compra de comidas listas para consumir (pizzas, empanadas, sándwiches, tartas). Se triplicó la presencia en la dieta de carnes semielaboradas, como milanesas y hamburguesas.Se come menos pan, pero más galletitas y amasados de pastelería.
Cambiar nuestros hábitos a esta altura parece imposible. Pero la humanidad ya lo hizo con el tabaquismo, por ejemplo, que a mediados del siglo pasado incluso era promovido por los propios médicos. Puede hacerse y hay que hacerlo.